Cuernavaca I
Cuernavaca fue una ciudad planeada para diez mil habitantes; ahora tiene más de un millón y en temporadas vacacionales aumenta en un cincuenta o sesenta por ciento. Como la zona céntrica está enclavada en sendas barrancas, las veredas para pasar en auto no tienen marcha atrás (dijimos que eran diez mil habitantes, es decir, calles para una sola diligencia); esto, aunado a la omnisciencia de la policía de tránsito --en su mayoría compuesta por memos de época--, hace de mi pueblo natal una urbe incomprensible prefigurada por el caos y la zozobra. Durante muchos años Cuernavaca no tuvo un sistema de drenaje civilizado y los deshechos (léase excremento, orina y guacaras) se iban sin más a las barrancas. Y aunque fueran muy hondas, cuando uno pasaba por ahí debía abstenerse de prender un cerillo para no causar una explosión prodigiosa. El grave problema era que para llegar al desagüe principal, los desperdicios pasaban por numerosos y anchos riachuelos que se extendían a lo largo de la ciudad. Esto es: no había cañería alguna o sistema de entubado por el que pasara asépticamente aquellito. Por eso, los gobiernos locales solían arreglar esos "riachuelos" armando parques y zonas de recreación para maquillar los vertederos; no obstante, la fetidez y uno que otro mojón bien dado revelaban el engaño.
Varios inconvenientes alternos se sumaban a esta ya de por sí crítica situación. Al ser una ciudad mal planeada y, sobre todo, con una topografía sumamente accidentada, las temporadas de lluvia siempre fueron (y son) un suplicio mayúsculo. Sucedía lo siguiente: el drenaje era insuficiente para que circulara tal cantidad de agua, por tanto, en los días de tromba el vital líquido solía salir de las alcantarillas emulando géiseres mesiánicos. Sobra decir de qué iba acompañado semejante expulsión. A más de uno escuché decir "la tierra tiene disentería". Por ese motivo, y para evitar ahogarnos en nuestra propia mierda, alguna autoridad decidió abrir hoyos, de tamaño considerable y en "lugares inofensivos", para que el agua se fuera por ahí. Las consecuencias, por lo demás, siguen comentándose hoy día. La planeación de una ciudad así, en resumidas cuentas, debía ser distinta a la de cualquier lugar plano (hay ciudades planas con otros problemas; por ejemplo, la ciudad de México está en un lago y cada año sufre algunos centímetros de hundimiento. No estaba tan mal don José Vasconcelos cuando hablaba de la Atlántida como el origen de todo en su Raza cómica), pero en Cuernavaca esto nunca sucedió. En esas aciagas temporadas de lluvia, la montaña desborda su fogosidad y las calles en declive se convierten en el acto en ríos memorables. Hay, de hecho, propuestas específicas para, en esa temporada, hacer en Cuernavaca el campeonato nacional de rafting en lugar del río Balsas. Es probable que lo anterior suene a una irrisoria exageración. Impertérrito lector, créalo, no lo es. Por ejemplo, aquel día de esa tormenta espectacular una amiga se bajó del autobús. Había un torrente furioso en la calle. Mi amiga, con sus bien puestas y corpulentas piernas, lo desafió ("que me dura este charquito"). Sólo cuando logró agarrarse de un poste de luz doscientos metros más abajo entendió que con el maestro Tláloc no se jugaba. Su conclusión fue sabia "si no logro sujetarme a ese último poste, me ahogo". Por suerte sólo sufrió raspones y una que otra luxación (por lo demás, esta amiga es un caso perdido: un día se atropelló a sí misma con su auto, pero eso lo contaré en otra ocasión).
Pero no todos sufrieron la misma suerte. Cuando existían esos hoyos de los que hablaba, hubo mucha gente que al ser arrastrada por la violencia de la corriente, se iba por ahí. Los cadáveres eran encontrados cuatro colonias después, sin ropa y con mordidas de rata en el cuerpo. Los hoyos fueron tapados y ahora, por lo menos, la gente ya no acostumbra aparecer en esas ominosas alcantarillas. Todas esas situaciones hacen que Cuernavaca sea, por definición, un ciudad áspera para habitar en tiempo de lluvia. Sin embargo, hace poco sus habitantes fueron testigos de un suceso que la hace asumir más que nunca el mote de ciudad de los muertos (cabe mencionar que durante 22 años de mi existencia, viví en una casa que había sido cementerio prehispánico). Durante los últimos aguaceros, ésos que arrasaron varios poblados de México, el sur de la ciudad no se fue indemne: las calles se inundaron casi un metro en algunas zonas. Una de ellas fue la del panteón de La Paz, acaso el más grande de la región. El agua, en las partes más ostentosas del cementerio, sólo cubrió tumbas y criptas; empero, los predios populares no corrieron con tanta suerte. La tierra mal puesta sobre ataúdes de mala calidad provocó que éstos salieran a la superficie; obvio: al chocar con algún objeto sólido, las cajas se desbarataron y los esqueletos se desperdigaron por el afluente. A la mañana siguiente, ya que había escampado, los habitantes de la zona se transportaron al desenlace de una batalla prehispánica en la que se había olvidado enterrar los cadáveres: cráneos, fémures y columnas vertebrales adornaban las aceras en franca venganza contra los mexicanos por tener esa rara costumbre de burlarse de la muerte. La nota no apareció en ningún periódico; supongo que fue más por autocensura de los editores que por una orden explícita del gobierno. Entre la gente de esas colonias, se supo de la frase de un teporochín que acaso resumía con sapiencia el hecho: "No andaban muertos, andaban de parranda".
CAS
jueves, diciembre 25, 2003
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)










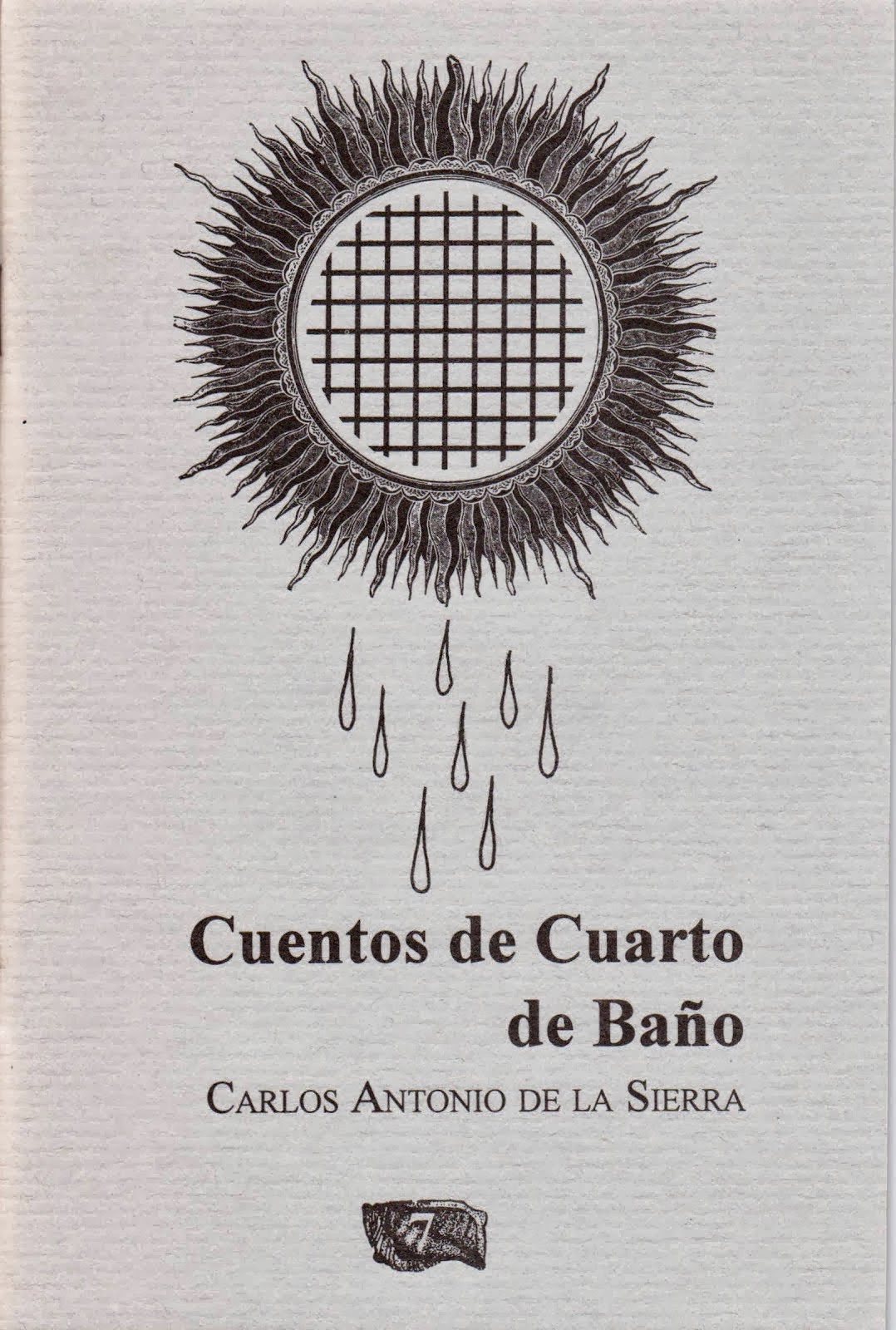










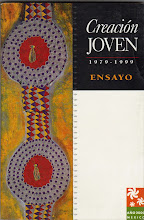




No hay comentarios.:
Publicar un comentario