Al maestro con cariño
Los maestros son personajes atormentados. Esto no quiere decir que tengan que darnos lástima, pues en ocasiones pueden ser también perversos. Un maestro es un raudo estafador que trata de llevar agua para su molino valiéndose de bajos artilugios. Es, asimismo, un ciudadano libre que padece la ignorancia de un sinnúmero de pedestres ignaros que creen recibir una clase de buena gana. No es cierto. Todo maestro, por más que trate de ocultarlo, sufre sobremanera al dar una clase magistral, una conferencia o una asesoría de tesis, sobre todo si tiene flatulencia. El alumno, sin tener idea de lo que pasa, discurre por un sendero indolente a lo largo de la sesión y sabe enmascarar perfectamente su modorra cuando desde el estrado le preguntan la solución al problema dos. Aquí el tutor debe ser cruel y reprobar al mequetrefe no porque haya contestado mal la pregunta, sino porque al imbécil no le pasa por la cabeza que la persona en el escritorio no quiere estar ahí, que tiene gastritis y una pila enorme de exámenes para corregir en su casa, todos dignos de retrasados mentales.
Existen, por lo demás, aquéllos que se contentan con una manzana en el escritorio antes de la clase (créamelo, lector, a mí me ha tocado y es una suerte de orgasmo seco), aunque no por ello se les tenga que ablandar el corazón. Un maestro en esos niveles, con perdón, tiene que ser un dictador, no hay de otra. Desde luego, dentro de los límites que permite la autoridad; aunque a veces hay que ensancharlos. El problema más latoso que se le presenta es cuando una adolescente se enamora de él, pues no cabe duda que el desdichado pasará las de Caín a lo largo de todo el curso. Claro que hay de enamoradas a enamoradas. Están las discretas, que de vez en cuando escurren una notita por el escritorio en la que se lee algo así como “Desde que te vi no he podido conciliar el sueño”. Existen las más atrevidas, las que se sientan hasta adelante con una microminifalda. No contentas con tal descaro, cruzan las piernas y dejan, como si fuera un descuido ingenuo, que la falda se suba más allá de donde debe subirse una falda. También están las osadas, que son todas las que en el descanso le gritan al maestro “¡Te amo, papacito!”, cuando el infeliz cruza el patio principal. El profe se pondrá colorado de cabo a rabo y escuchará la risa generalizada de toda la escuela. Por último están las que saben lo que quieren, y son las que siguen al maestro saliendo de la escuela, se le ponen al lado y, como no queriendo la cosa, le toman la mano; acto seguido le platan un beso cavernoso.
Pero pasemos a otros niveles. En la universidad la actitud del catedrático cambia un poco en relación con grados inferiores. Se muestra más serio y, desde su primera clase, empieza a usar sacos de tweed. Su imagen se transforma, aunque no por ello deja de ser un disoluto que quiere tirarse a todas sus estudiantes; en ocasiones lo consigue, pero en la mayoría no. ¿Quién es un maestro universitario? No hay figura más miserable en la historia de las profesiones que ésta. Nada más hay que pensar en el fastidio de preparar una clase (lo hace una vez y después se avienta el mismo rollo los siguientes veinte años) o de asistir a las reuniones sindicales para que no le descuenten el sueldo. En su cubículo, si tiene uno, están apiladas trece tesis de licenciatura de ociosos que ha tenido la mala ocurrencia de titularse al mismo tiempo; ahí mismo, sobre el escritorio, se encuentran por todas partes los trabajos finales de los seis grupos a los que les da clases (todos menos uno, pues lo ha utilizado para hacer avioncitos). Aquí la táctica por todos conocida es la del peso del trabajo, que no tiene que ver con si está consistentemente argumentado o no, sino de saber cuál es el que pesa más gramos. Hay otra estrategia que consiste en lanzarlos todos sobre la cama y después hacer una selección aleatoria para ver cuál merece diez, cuál nueve, y así sucesivamente. Por supuesto le traza dos o tres garabatos en alguna hoja, así el alumno pensará que la vaca sagrada de la Fac se ha tomado la molestia de leer su obra maestra.
No falta, es obvio, el remolino de mentecatos que se acerca irremediablemente al estrado tan pronto finaliza la clase. Lo hacen para preguntar, en la gran mayoría de los casos, bajezas insultantes, pues son puntos que se discutieron cinco minutos antes. El semblante adecuado para estos incidentes es entre ternura y ganas de fusilar a bazucazos. Lo peor no son las preguntas sino cuando, sin el menor pudor, deslizan tímidamente por la parte septentrional del escritorio unas hojas, que el maestro ve de reojo y como en cámara lenta. “Es un cuento que acabo de escribir. A ver si le puede echar un ojo”, suelen decir insolentemente mientras el profesor considera que ese tipo de actitudes deberían ser castigadas con diez años de cárcel como mínimo.
El momento más crítico para un catedrático universitario es el día en que el estudiante, quién sabe por qué habilidad celestial, logra conseguir el teléfono de su casa. El problema más grave es que no guarda la confidencia para él, sino que empieza a rolar el número por la clase como se hace con una revista porno en un salón de secundaria. Sobra decir que el teléfono del pobre maestro se satura de llamadas soporíferas que oscilan entre “Maestro, puedo entregarle el trabajo dos días después” y “Soy Juan de la Pitas, de su clase de literatura medieval; habrá leído ya el poema que le di el otro día?”
Doy clases desde los veinte años y he visto muchas cosas, desde que una directora de prepa le apague un cigarro a un alumno en la palma de la mano, hasta que un asesor de tesis abandone el presidium en un examen profesional porque tiene diarrea. La labor docente es ingrata pero de repente da satisfacciones inesperadas, como que acaso le digan a uno “usted me salvó la vida”. Pero nada más. Si dicen más bien “por usted empecé a escribir”, habrá que repensar la labor y esconderse del papá de ése que empezó a escribir por uno, pues seguro andará buscando por ahí al rufián que hizo de su hijo un bueno para nada.
CAS
miércoles, febrero 19, 2003
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)










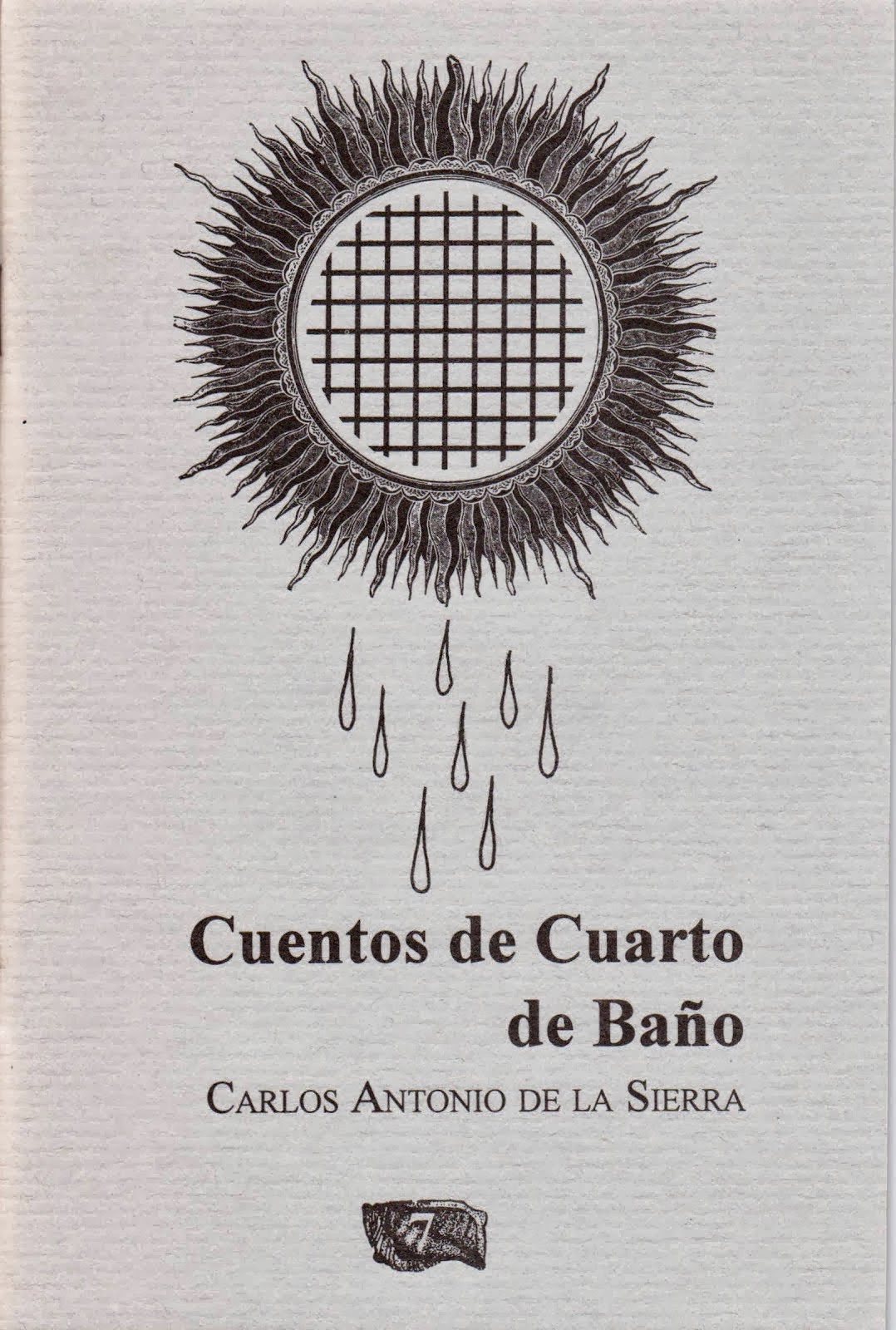










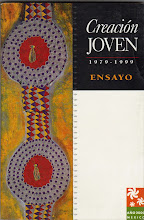




No hay comentarios.:
Publicar un comentario